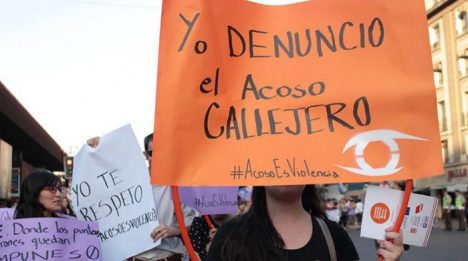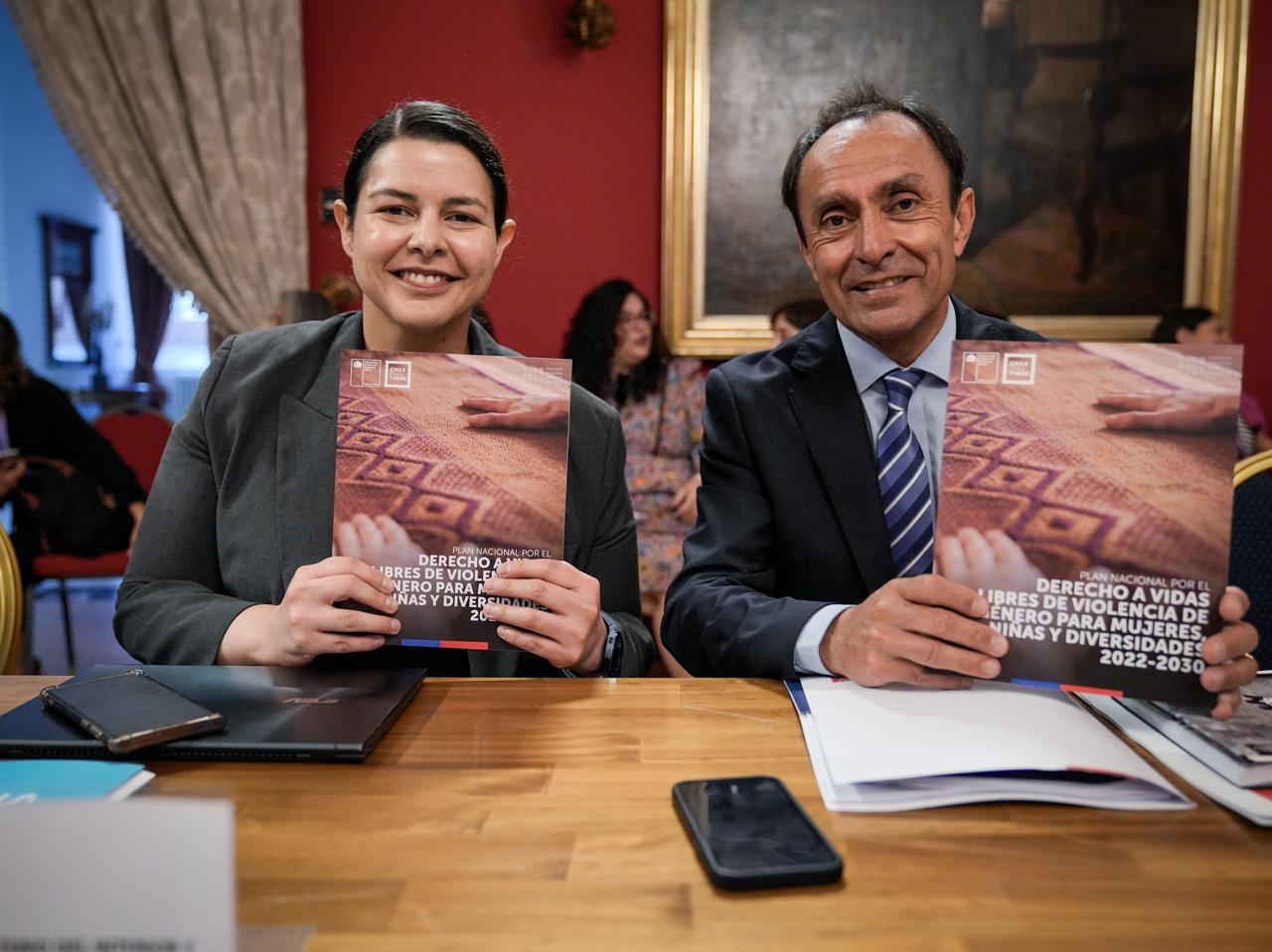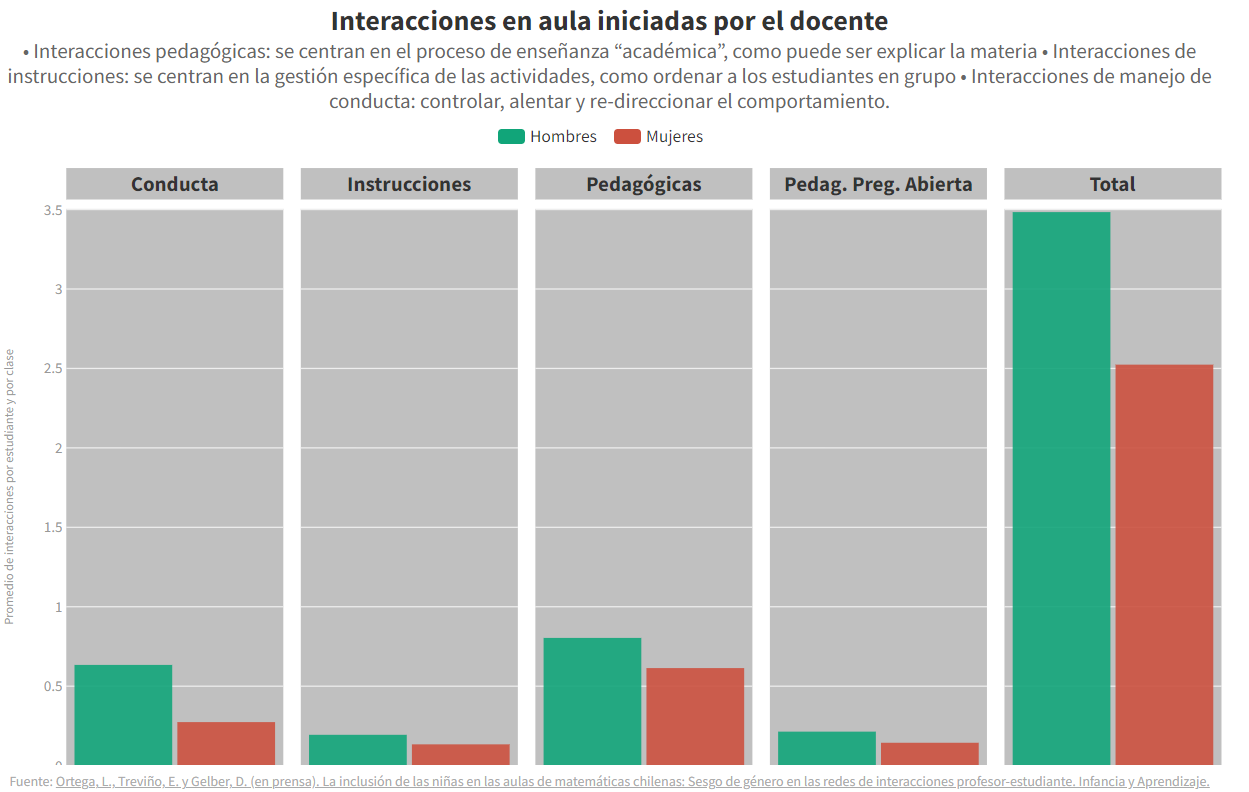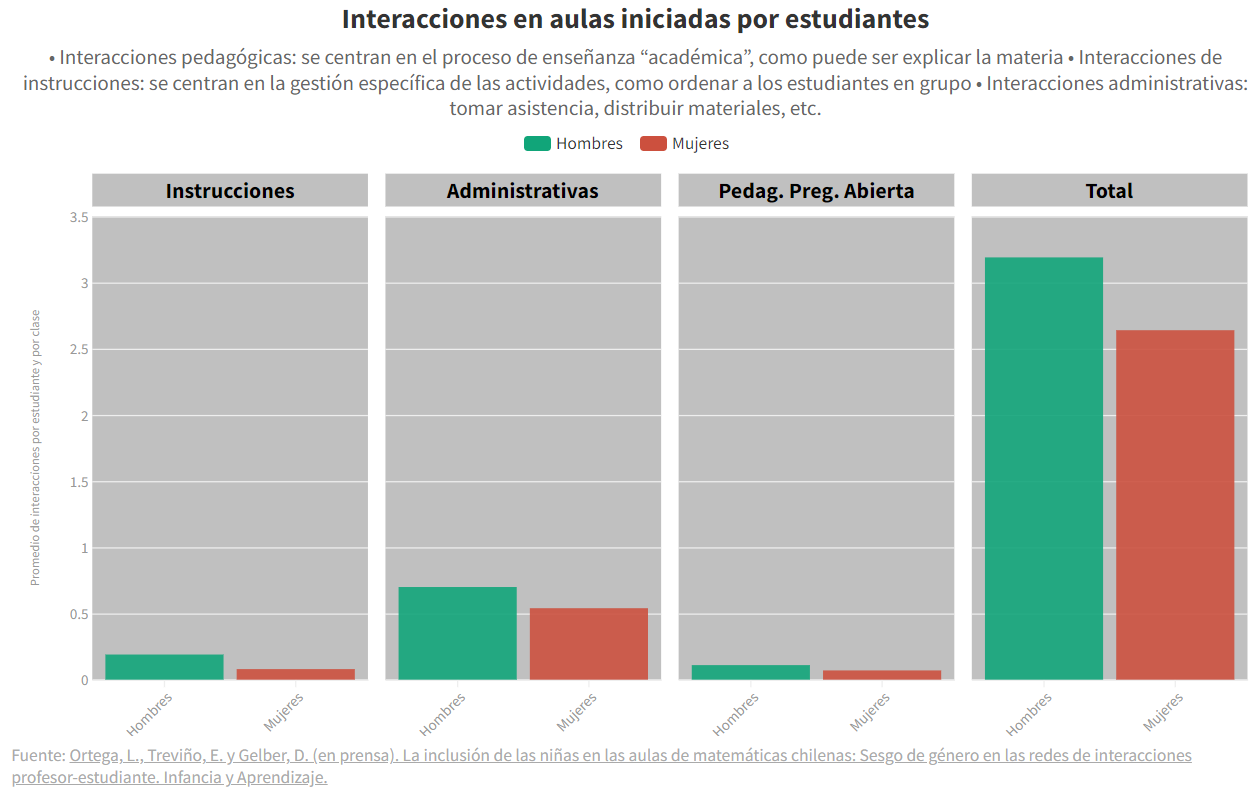Hubo un tiempo en el que no existían palabras para designar conceptos que no existían, puesto que la realidad a la que pertenecerían tampoco existía.
O sí, pero solo un poco.
Y de ese poco nacieron encuentros, relaciones, choques, sorpresas, rechazos e hijos e hijas.
Una de ellas ha decidido entrevistar a seis mujeres españolas blancas que se casaron, juntaron o/y tuvieron descendencia con hombres negros cuando el franquismo aún no había expirado, para, de esta forma, rescatar del silencio, con humor y con amor, sus historias no contadas.

Pese a que la autora ha ficcionado los puntos de vista y también algunas partes del relato con el fin de que la pequeña comunidad ecuatoguineana a la que se unieron no las reconozca, la narración destila verdad e inocencia, la de esas jóvenes que se dieron de bruces con la incomprensión de sus familias en el pasado y con la invisibilización de sus relatos de vida, después.
Pero también destila coraje, ya que tuvieron la valentía de caminar firmes, y demasiadas veces solas, con el peso de su decisión agarrado de la mano.
Creamos términos para encerrar y categorizar actuaciones humanas libres y antiguas como el mundo, hablamos de parejas mixtas, de inter o multiculturalidad, cuando, para sus hijos, sus padres son solo papá y mamá.
Las Que Se Atrevieron de Lucia Mbomio
Reseña: Lectoralila
Cuando estaba cursando mis estudios de pastelería, pasaba muchísimas horas fuera de casa rodeada de gente que apenas conocía. Por aquel entonces era bastante taciturna y solía mantenerme al margen de las conversaciones que se producían a mi alrededor.
No recuerdo en mitad de qué clase fue, pero sí que la profesora no abrió la boca. Una compañera de curso comentó que en los hospitales la sangre está separada. Entre personas negras y personas blancas.
Y lo dijo así, sin despeinarse. Hubo un rumor general y algún “eso no es cierto” al que ella respondió elevando el tono de voz que era rotundamente cierto. No sé si alegó que se lo habían dicho, imagino que no diría que lo había leído.
Visto lo visto, no debía leer mucho. Como nadie le plantó cara de forma directa, ni tan siquiera la persona de mayor edad del aula, y esa afirmación quedó como cierta en el aire, yo me vi con el arrojo suficiente para enfrentarme a ella.
Le expliqué que eso era una falacia, un imposible. No me creyó.
No atendió a ninguna de mis explicaciones.
Finalmente me vi en la tesitura de tener que buscar en internet información más fiable que mi propia palabra y leí aquello que encontré para toda la clase. Ella no dijo nada más. Yo sé que en su fuero interno siguió pensando en almacenes con nombres semejantes a “sangre para negros” y “sangre para blancos”.
Lucía Mbomío ha escrito un ensayo precioso, duro y muy necesario. Está dividido en pequeños relatos de personas que han vivido el racismo muy de cerca.
Mujeres blancas que tuvieron el valor de casarse con hombres negros procedentes de Guinea Ecuatorial en una España franquista, racista y machista. Cada historia es diferente, pero todas tienen un denominador común, la injusticia y la intolerancia.
En sus páginas encontraréis dolor, pero también mucho amor.
Amor que no entiende de colores, sino de personas.
Lucía, tu libro es precioso, escribes de una forma que me ha atrapado y engullido. Gracias por este libro. Os recomiendo a todas que os hagáis con él y lo leáis porque vais a aprender mucho. Yo lo he hecho.
**
La novela debut de una de las voces más influyentes de la comunidad negra en España.
Hija del camino narra la historia de una joven española de madre blanca y padre negro que se siente entre dos mundos, siempre al margen. Una novela rompedora sobre la identidad, los lazos familiares y la lucha contra el racismo.
Sandra Nnom lleva demasiado tiempo sin encontrar su lugar en el mundo, un sitio donde no atraiga las miradas, en el que pueda ser ella misma sin que nadie la etiquete.
Recién instalada en Londres, echa la vista atrás.
De pequeña, cuando en su barrio madrileño le preguntaban de dónde era, afirmaba orgullosa que era guineana y se inventaba cómo pasaba los veranos en África a partir de los relatos de su padre, aunque nunca hubiera salido de España.
Las preguntas sobre su identidad siempre han sido una constante desde entonces.
Huyó a Guinea para disipar esos interrogantes, pero el viaje no le aportó las respuestas que ella esperaba.
Ahora, esta viajera insaciable ya ha perdido la cuenta de cuántas veces ha empaquetado su vida para encontrar una tierra a la que llamar hogar. ¿Será en Londres donde por fin encuentre su lugar? ¿O todavía tendrá que recorrer más camino hasta encontrar su destino verdadero?
Reseñas:
«En esta historia, Lucía Mbomío consigue lo imposible: luchar en una guerra que muchos hemos heredado, sin necesidad de elegir un bando. Y gana.»
César Brandon, poeta
«Un ida y vuelta Alcorcón-Malabo y su revelador vivir de cada día cuando no se te permite ser ni de allá, ni de aquí. Un excelente relato del injusto e incomprensible rechazo de lo diferente, así como del valor de la diversidad,que desprende la fuerte convicción de que nadie puede decirte cómo debes vivir tu propia vida.»
Rosa María Calaf, periodista
«Cuando alguien lleva una historia tan increíble por dentro debe sacarla para que el resto podamos, por fin, meternos en su piel. Gracias a Lucía Mbomio por hacerme entender que el feminismo será interracial o no será.»
Moderna de pueblo, ilustradora
«Hija del camino más que un viaje, ha sido un repaso de mis propias experiencias a través de las palabras de otra persona. Valiente, sincero y real. Un diez.»
Chojin, rapero
«La trayectoria de Lucía Mbomío como novelista va en ascenso a la velocidad de la luz. La lectura abraza temas complejos con mucha gracia y elegancia lo cual hace que sea muy amena y divertida, pero al tiempo invita a la reflexión.»
Bisila Bokoko, ex Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos en Nueva York
«En medio de un panorama de hostilidad hacia “el otro”, la voz de Mbomío es imprescindible y el mejor ejemplo de la capacidad transformadora de las historias personales.»
Nerea Pérez de las Heras, periodista, feminista y humorista
«Lucía Mbomio conecta historias que unen la negritud, la migración, las aventuras familiares y la búsqueda de un lugar, y consigue alumbrar un camino pocas veces transitado en la literatura.»
Moha Gerehou, periodista y expresidente de SOS Racismo
«Hija del camino nos enfrenta al sufrimiento que provoca el rechazo a través de la historia de una mujer luchadora y vital, que se enorgullece de sus orígenes, se revuelvecontra la injusticia y combate los prejuicios allá donde va.»
Iolanda Tortajada, vicepresidenta de la Mesa por la Diversidad del Consejo del Audiovisual de Cataluña